“Un observador que esté sentado en una playa puede adivinar con bastante certeza cuál de las olas que rompe en la arena ante sus ojos ha sido originada por un viento próximo a la costa o por una tormenta lejana. Las olas jóvenes tienen esa forma escarpada; incluso en alta mar, desde lejos, al mirar hacia el horizonte, las podemos ver formando cabrilllas a medida que se aproximan; manchas de espuma ruedan por su cresta y bullen y burbujean sobre su parte anterior. Pero si una ola, al llegar al rompiente, se hace más alta, como si reuniese toda su fuerza para el espectacular término de su vida, si se forma la cresta a lo largo de todo su frente y después empieza a rizarse hacia delante, si toda la masa de agua se derrumba de pronto con repentino estruendo, entonces podemos asegurar que estas olas son viajeras que, desde regiones lejanas del océano, han hecho una larga jornada antes de deshacerse a nuestros pies.”
El mar que nos rodea
Rachel Carson
Me contengo y supero la tentación de espiritualizar esta bobería que tanto me entretiene, a pesar de que Carson (Destino, 2007) me dé suficientes motivos para mantener mi altarcito zen lleno de inciensos y campanas doradas:
“Cuando los animales invadieron los continentes e iniciaron su vida terrestre, llevaron con ellos algo del mar en el seno de sus cuerpos, herencia que transmitieron a sus hijos, y que aún hoy enlaza a los animales con sus remotos orígenes en los antiguos mares. [...] Llevamos en nuestras venas la corriente salina de nuestra sangre, en la cual el sodio, el potasio y el calcio se hallan en proporciones muy semejantes a las que existen en el agua del mar. [...] Así como la vida empezó en el mar, cada uno de nosotros inicia la suya en el pequeño océano del útero materno, y en las etapas de su desarrollo embrionario se repiten las etapas evolutivas que su especie siguió durante su evolución filogenética.”
Una última hermosura, comparable a eso de las olas viajeras que nacen miles de kilómetros antes de que yo las vea sobre la lengua de piedra de esta playa: plancton, acabo de descubrirlo, significa vagar.
miércoles, octubre 10, 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)









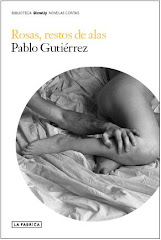
5 comentarios:
Estuve siempre tan cerca de esa bestia, y ahora tan lejos. No me preocupa: después de vivir en Isla Cristina un año, antes de venirme a Madrid, a finales de octubre del 2003 me paseé kilómetros por la orilla, las olas me daban casi en los muslos. Le dediqué una mañana entera. Le hablaba, despidiéndome. Había estado viéndolo cada mañana y cada tarde. Con lluvia, feroz de gaviotas. Como fuera. Y miles de años atrás. Y me despedí, casi le pedía perdón por irme, pero sé que volveré, y sé que la vuelta será espectacular. Después de eso, la experiencia más bruta que he tenido con él fue en Lanzarote: el agujero de la lava en el acantilado hacía un sonido espeluznante, como un canto indescifrable, y nosotros acudíamos allí por las noches, sin ninguna luz, cuando el sonido era más fuerte y más loco y la espuma te estallaba en la cara y parecía que íbamos a salir volando. Yo gritaba, y luego lloraba, y luego reía.
Lo de "vagar" me ha parecido un descubrimiento alucinante.
"El mar, el siempre mar, que estaba y era"
Siempre he admirado a los que conocen el medio. Los que saben que hay qué plantar o que va a llover porque la peña del fondo se ha puesto de color rosado; los que distinguen entre olas; los que saben qué libro leer.
A los que tienen "el conocimiento".
¿Me lo invento o lo leí?: los griegos pensaban que las fosforescencias del plancton eran los cabellos de las sirenas de Lacedemonia, que en las noches de verano se adornaban con purpurina.
Tuve hace unos años una noche de verano como ésa en una playita del Cabo. Dormimos en un recodo, en una medio cueva del acantilado. Bebimos vino y cenamos queso, nos bañamos y de pronto descubrimos que todo, TODO era fluorescente, el agua donde nadábamos con miedo, nuestro piel mojada, las gotas en las pestañas, y salpicabas y chapoteabas, y era como un anuncio de rotuladores.
Y luego supe que ese manto de hilos de colores tiene, además, un nombre extraño y cinematográfico: llanuras de Posidonia.
Publicar un comentario