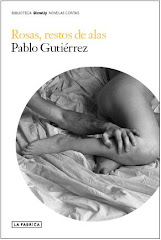viernes, julio 17, 2015
martes, julio 14, 2015
Dulces olas de verano. Hace ya casi veinte años (veinte) cruzábamos la frontera y conducíamos durante horas por la carretera interminable de la costa, la carretera de las tiendas de artesanía, las viejas con pañuelo y los motocarros, porque entonces éramos incapaces de ver las higueras, las casas encaladas, las terrazas donde asaban el pescado a la brasa. Al llegar al Cabo cambiábamos nuestras monedas por escudos en un estanco, y llamábamos a la puerta de una señora casi siempre viuda que nos dejaba dormir en el cuarto de sus hijos. Recuerdo una habitación con las fotos de un chico vestido de militar, y recuerdo los juguetes y las sábanas de dibujos infantiles, yo un intruso. A la mañana contábamos el dinero para pagar la gasolina y quizá un desayuno, y desde la primera hora, que nunca era demasiado temprano, ya entrábamos en el agua para enfrentar la endeblez de nuestras tablas contra aquellos monstruos oceánicos. Nos parecían gigantescas las olas del verano de entonces cuando en realidad no serían mayores que las que ahora se deslizan en los mismos rompientes, pero teníamos dieciocho, tal vez veinte años, y con esa edad todas las olas eran fabulosas, todas las chicas eran guapas, todas las historias que contaríamos al regresar serían mentira. Dulces olas de verano, aunque ahora sean de mi tamaño y tenga que madrugar de veras para ir en su busca, antes de que se despierten los niños y comience la guerra doméstica; aunque ya no haya cuartos de intrusos ni escudos ni motocarros, dulces.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)