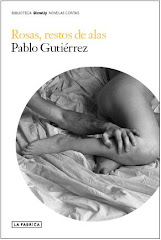Aparecía en Democracia, apenas durante
un par de páginas, un personaje secundario que se llamaba Detlef.
Alemán expatriado en Portugal, un tanto decadente,
sabía algo de carpintería y construía muebles bastos para su casa.
Una casa en un valle lleno de higueras tan cerca del mar que se
escucha el ralentí de la marejada. Un cobertizo, un taller, maderos,
herramientas, una pick up, parterres con flores, un gato. Todo eso
existió, no era novelesco. Pasé muchas noches en una de las
habitaciones de esa casa, escribiendo páginas de Democracia y de Los
libros repentinos, y también sin escribir ninguna cosa, tan sólo
descansando de la paliza del mar y esperando a que amaneciera para la
siguiente sesión de boxeo acuático. Detlef era un anfitrión muy
amable que buscaba cualquier ocasión, a veces indebida, para
conversar contigo en una mezcla de inglés y portugués muy creativa.
Siempre acababa ofreciéndote una cerveza, aunque esperaba a que tú
lo hicieras antes. Y al final, cuando ya te marchabas, te honraba con
un tarro de mermelada de albaricoque, y te insistía en que cada vez
que te sirvieras utilizaras una cuchara limpia para que no se
oxidara.
Detlef era un gran tipo, un verdadero
desastre que andaba en calzoncillos por el monte y escuchaba rock
alemán de los ochenta.
Debió de ser de los primeros
extranjeros en descubrir ese lugar, me lo imagino negociando con los
aldeanos portugueses, que lo observarían desconcertados, y
levantando aquella casa en ruinas que escalaba en la loma. Desde allí
se veía todo el valle, el sol se ponía a la espalda y hacía
brillar los campos de puro verano.
Detlef ha muerto. Me lo dijo una amiga
a quien me encontré volviendo de la playa, feliz y quemado de sol.
Una enfermedad en la sangre, sólo pudo decirme. Viajó a Alemania,
le recetaron alguna cosa que no quiso tomar, tratamientos, pruebas.
Eso no encajaba con Detlef. Volvió a su aldea portuguesa, y murió
allí.
No tiene mucha importancia, pero nunca
le dije que aparecía en la novela. No se lo dije, sin más. Supongo
que por vergüenza o timidez. Ahora pienso que le habría gustado
saberlo. Que se habría sentido aún más excéntrico, distinguido
por sus rarezas.
Y me imagino su casa, su casa
deshabitada, crujiendo como un navío. La pick up, las herramientas.
Todo pudriéndose de sal y de relente.