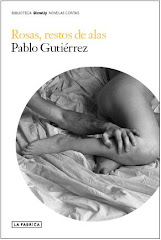Me apetecía mucho leer
Sueño profundo. Me lo prestó un amigo hace una semana y, en contra de mi costumbre, me había propuesto devolvérselo; devolvérselo incluso antes de que amarillee o un viento lo desencuaderne o lo pierda en alguna terraza y luego vaya a una librería y compre uno igual para fingir que nada pasó y esa misma tarde lo encuentre en la bolsa que ya no uso para ir a nadar, y ahora los dos libros, el nuevo y el viejo, tan ridículos y mellizos, me miren desde las fotos de sus solapas y se partan de risa conmigo. No, nada de eso, voy a ser un buen chico esta vez, me dije.

Pero entonces, ah, entonces me asaltaron las malditas ideas previas que construyo sobre cualquier cosa:
Sueño profundo, um, Yoshimoto, um, las pastas negras y sosas de Tusquets, ¿un murakami feminizado? [qué estupidez, como si entre Pasolini y Bufalino se pudiera decir: sí, sí, se percibe esa curiosa actitud de la narrativa italiana… puaj]
Así son mis juicios, tan superficiales y simplotes que rápidamente te acostumbras a no hacer mucho esfuerzo y a dejarte llevar por ellos. Me sale bien –descubro recientemente- eso de desguazar y repartir las piezas de cualquier artefacto, y después observar cada piececita con cara de intensa concentración y decir cosas graves, altisonantes, auch.
Sí, sí, muchas gravedades y altisonancias pero ni una sola idea global (¿global?); por encima de mis molestos juicios previos, carezco de capacidad de abstracción. Observo y observo para no llegar a conclusión alguna. Si fuera patólogo seguro que haría muy bien mi trabajo, discriminaría unos tejidos de otros, enfocaría la lente en el milímetro adecuado para decir qué enfermedad tan linda tiene usted, señorita, sin ser capaz de ponerle un nombre a ese bicho que le está royendo las tripas a usted, señorita.
Es un problema de gusto, creo.
Gusto.
Imaginad: yo, bien solo y con un cuaderno, paseo por un museo, eso es, un museo desierto, eso es, con mi mente blanca y desierta, eso es, sin conocer nada del arte contemporáneo (ni siquiera la nada pequeñita que apenas conozco) y entonces… ¿qué ocurriría? ¿Seguiría deteniéndome delante de Bacon, de Malévich? ¿De veras? ¿Aunque no supiera quiénes son Bacon y Malévich y que, por tanto
deberían gustarme?
O, por ejemplo,
soy editor, jeje, soy un editor atemporal a quien le llegan cientos, cientos de manuscritos anónimos… ¿reconocería un carpentier, un sábato, un onetti entre todo el magma? ¿Me dejaría engañar (ay) por un almudenagrandes?
Por qué me gustan unos y otros no, por qué unos hacen que me escuezan los ojos, por qué otros no me raspan: no tengo ni la menor idea. Sí sé que lo normal es que encuentre muy pocos libros que me gusten, y por ese motivo cuando doy con una veta la estrangulo como un avaro: llego a Murakami y trato de que ningún murakami se me escape, sequé a Kundera hace mucho, persigo sin criterio a Baroja, hago sudar –ya saben- a Houllebecq. Pero no hay nada que me haga caminar con las manos últimamente. Qué lastima. Mentira:
Claus y Lucas sí lo hizo, sí.
Tenía un amigo que decía cosas como “este verano me apetece leer novelas inglesas del XIX”, y cuando en septiembre le preguntabas qué tal había ido todo (pensando tú en las tardes extendidas y el amanecer prontísimo) él respondía “bien, bien, mejor que otras veces, mejor que cuando lo intenté con los rusos, desde luego”.
Qué enigma.
Leo.
Leo para gastar tiempo sintiendo que no lo pierdo. Sí.
También –sobre todo- porque escribo, y cuando escribo me gusta mancharme de cuanto leo, leer alguna cosa y que esa cosa se note en lo que escribo, yo lo note, al menos. En ese sentido leo como quien se muscula para luego lucirse en la playa, admito. Soy un falso.
Un falso.
Todo esto es secuela, probablemente, de
El teorema de Almodóvar. En maldita hora llegó, en ese paquetito marrón, a mi casa.