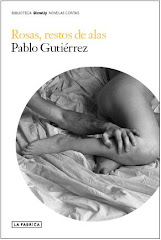El verano había reventado los vidrios de los ojos
con vientres opalinos y hombros atravesados de clavículas finas
como varas de bambú.
Yo custodiaba una caja de apertura retardada
que nos habría dado diez minutos de intimidad
si ella no hubiera venido,
simplemente, a pagar el recibo de la luz.
No guardaba ningún revólver
en el pequeño bolso de hilos de colores
y espejuelos como quincalla
con la que engañar a los indios,
sino apenas una cartilla de ahorros,
las llaves de un coche que se la llevaría lejos
y una cartera con fotografías de niños rubios en primer plano
y flores y palomas y una fuente de piedra al fondo.

De súbito, idiota me volví
cuando su vestido de rayas
dio dos pasos decididos
hacia mi ventanilla.
De súbdito idiota, obediente,
buey, grey, sumiso bajo su corona de estrellas,
fue la sonrisa de treinta y seis piezas dentales
con la que vulgarmente exhibí
mi plebeya condición.
Se portó como una madama
de altísimas agujas y modales exquisitos,
de las que sin decir mucho
basta para que entiendas
el tamaño de las fosas abisales
que la separan de ti.
Dijo buenos días, me devolvió el bolígrafo, en fin.
No tenía nada que reprocharle.
Pero al despedirse enarcó una ceja
como encendiendo los ciscos
que dejaba, deshechos, detrás del cristal blindado.
Me bastó con eso.
Consciente de la infinita crueldad que
se esconde en materias tan comunes,
decidí cobrarme una pequeña venganza,
desfalcando una mínima cantidad de su cuenta a la mía.
Y ahora, cuando un vestido de rayas
con una mujer dentro
elige insensiblemente mi ventanilla
ya no tengo que correr a casa
y esconder la cabeza en la almohada
y escuchar a la que se casó conmigo diciendo
mil veces
qué te pasa.
Con vientres opalinos y clavículas finas como varas de bambú
había reventado los vidrios de los ojos el verano.


















 Yo sí.
Yo sí. 

.jpg)